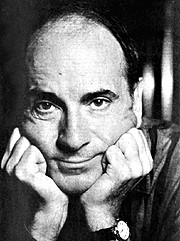A partir de los cincuenta años mi vida sexual comenzó a ponerse interesante. Antes, lo obvio para una chica de mediados del siglo pasado.
Calenturas insoportables hasta el día del casamiento, sexualidad matrimonial domesticada hasta el día del divorcio. Después, los tiempos del sexo compulsivo y culposo . Es duro conocer varios cuerpos cuando por tradición, familia y religión te convencieron de que lo correcto es uno solo y para toda la vida. Hay que lidiar con eso.
Me inicié en la práctica sexual a los 21 años, no sin haberme provisto de las dos libretas que me habilitaban legal y religiosamente a acostarme con un hombre. Aunque mi espíritu no era tan virgen como mi cuerpo. Pues a pesar de aceptar sin chistar todas las ñoñerías que les imponían a las señoritas de entonces, me había atiborrado con textos místicos, ocultamente pornográficos e indiscutiblemente sádicos. Con ellos alimentaba mi sexualidad reprimida y satisfacía mi masoquismo elemental . Evoco la Biblia, que leí dos veces desde el enigmático Verbo del principio hasta el catastrófico apocalipsis del final, pasando por masturbaciones, violaciones e incestos.
Fue mi segunda lectura erótica, la primera había sido el catecismoque me preguntaba si había hecho “cosas malas”; la indefinición del término lo tornaba transparente despertando oleadas de mórbida atracción . Inquiría asimismo si había gozado con alguien que me hubiera forzado. También con quién había hecho esas cosas, ¿con hombres, con mujeres, con animales? Me revelaba posibilidades inimaginables.
La moralina familiar de humildes inmigrantes españoles y el adoctrinamiento de las monjas me habían convencido de que sólo siendo adulta y casada podría acceder a esas cosas, aunque mis rudimentarios saberes las concebían mucho más ingenuas. En aquellos tiempos no se conocía tele ni internet, las niñitas de antes sólo tenían fe.
Nunca se me habría ocurrido que si me obligaban a algo “malo” podría gozarlo, tampoco que era posible hacerlo con mujeres y menos aún con animales. Esto me arrojó a un pansexualismo delirante.
Todo lo referente al deseo me producía culpa.
Con esa mochila penetré en la vida sexual. Mi desfloración fue en Mar de Ajó en el mítico Hotel El Águila, un lujo para nuestros bolsillos recién casados.
Deseo y enamoramiento sobraban, brillaba por su ausencia en cambio la práctica sexual, la más mínima técnica. Éramos un par de chicos inexpertos y vírgenes. Una vez le había preguntado a mi mamá de dónde venían los bebés y, por hablar de esas cosas, me trató de puta. Con mi novio nunca se nos permitió salir solos y en casa siempre había un familiar “relojeando”. Pero llegó el día. Mi flamante marido cerró la habitación y sin juego amoroso previo, en frío, a dos metros de distancia y bajo una luz humillante, me ordenó desnudarme. Obedecí con infinita vergüenza. Él se quitó torpemente la ropa y apareció ese miembro algo obsceno.
Cuando en mis célibes noches calenturientas había soñado con abrazar a Gustavo Adolfo Bécquer no imaginaba que los hombres pudieran tener tal monstruosidad entre las piernas. Me sentí descuidada.
Entre el despropósito carnal y la indiferencia existencial mi excitación se evaporó.
Pensé decepcionada ¿esto es un hombre?
Excepto el tenaz latigazo de las olas que no se cansaban de aporrear la playa, no escuché ninguna de las armonías que había imaginado para mi himeneo. Ese desencanto crucial instauró casi tres décadas de sexo desangelado.
Después de cuatro años de relación legal todo había terminado, no sin violencia. Luego, convivencias y relaciones furtivas abundantes y mediocres. Hasta mis cuarenta años contabilicé cada varón con el que me acosté. Luego corté por lo sano.
Dejé de contarlos, no de frecuentarlos.
De todos modos con el paso del tiempo disminuyó la cantidad y se incrementó la calidad; puse en valor los genitales masculinos. Bordeando mi medio siglo manó miel de las brevas.
Mis hijos se independizaron , me doctoré, opté por relaciones sin convivencia, experimenté con estimulantes y con hombres jóvenes, reciclé mi refugio de San Telmo, me llené de música y se me retiró la menstruación. Me dejó de yapa orgasmos en cascada . Fue como capturarle el código a la vida.
Las mujeres de mi edad solemos quejarnos de las arrugas en lugar de festejar que el cuerpo haya dejado de escupir sangre. No más ropa manchada, ni aparición justo el día de la primera cita , ni olor nauseabundo, ni temor a la preñez. En cuanto a las flaccideces, se asumen con naturalidad o se recurre a atenuantes tecnológicos. Yo opté por lo segundo.
Nuevas puertitas se fueron abriendo. En un viaje a Machu Pichu, entre apunamientos y mochilas, me regocijé calentando las heladas camas de los albergues con jóvenes compañeros de aventura. Regresé encantada: el sexo que durante años había sido una necesidad engorrosa ahora fluía con libertad. Recién entonces comprendí que mi cuerpo no se cachondea con hombres de mi edad (o mayores). Sin embargo había respetado el principio machista de que las mujeres no deben tener parejas menores que ellas.
Transgredí ese imperativo y logré mi plenitud.
Me apasioné con la estética del rock. Cuero, tachas, crestas, Pink Floyd y toda la parafernalia que en los dorados sesenta no pude gozar porque me la pasaba lavando pañales (no existían descartables). Con mi nuevo look dictaba clase en el CBC, donde fui profesora titular de Pensamiento Científico durante veinte años. Pero en la misma época en que me animé con los muchachos comenzó el reconocimiento público de mi trayectoria y –como por arte magia– se esfumaron los candidatos.
A mayor prestigio menos hombres.
Desde entonces sólo me abordan quienes no saben quién soy. Mis promociones académicas lograron que los colegas varones dejaran de verme como objeto erótico. Aunque una intelectual medianamente conocida espanta también a los no académicos. Una noche, en el efímero Paladium , un desconocido me invitó a un trago y acepté. El camarero me reconoció y exclamó “¡Mi profesora de la Facultad!”; el galán se esfumó.
En un período de alarmante escasez fantaseé con pagar por sexo.
No tengo prejuicio si es mutuamente consentido y entre adultos; peroles temo a las citas a ciegas y a la prostitución crapulosa . De modo que realicé una investigación sobre las posibilidades de Buenos Aires. Encontré algo que venía como anillo al dedo. Existen universitarios que, además de estudiar o ejercer su profesión, funcionan como surrogate partner . El término en inglés intenta disimular lo obvio, son prostitutos. Se relacionan con sexólogos que se los recomiendan a sus pacientes. Garantizan honestidad y buen trato. Me conectó una amiga.
Primero llamé a un porno-psicoanalista frío como la muerte. Seco y distante. Ese trato glacial apagó mis fogatas. Tampoco pasamos más allá del teléfono con un aprendiz de contador. Ofrecía sus servicios en horarios de oficina y en el microcentro. Olía a corralito bancario. Mi deseo se disolvió como lo habían hecho mis ahorros. Del tercero mejor no hablar. Era abogado. Nos encontramos en un bar. Pero cuando constató que en los comienzos de su carrera había sido alumno mío, huyó despavorido.
Fin de mi fantasía prostibularia.
En compensación, a esa altura de mi vida se me reveló el divertido mundo de los juguetes sexuales y los videos hot.
Aunque vinieron con chasco, porque el señor que me incitó en realidad los quería para él y cuando los probó se tornó más pasivo que una muñeca inflable.
Transitando ya mis setenta me requirió un alto funcionario. Perfil que no cotiza en mis gustos. Pero cedí , me confesó que era transexual y se me dispararon todos los ratones . Anatómicamente nació mujer, pero se sentía varón y se vestía como tal. Había realizado la ablación de su aparato reproductor. El uso de hormonas le proveyó barba y voz de trueno . Estaba a punto de operarse para obtener genitales masculinos. Mientras tanto se arreglaba con prótesis, aunque esa palabra estaba prohibida, había que decir pene, en versión soez. Sus brazos eran férreos a fuerza de entrenar con pesas. En nuestro segundo encuentro pasó de las caricias a los apretones en partes muy sensibles de mi cuerpo. Mis protestas potenciaban su avidez. Me sometía atenazándome mientras chuponeaba agresivamente. Después de debatirme largo rato –mejor dicho de sentir la inmovilidad a la que me había reducido– emití un grito tan desquiciado que lo desconcertó. Aproveché para huir. Teníamos pocos años de diferencia, era más joven que yo pero se trataba de una persona mayor. Es obvio que, como a mí, el crepúsculo no le apaciguaba el sexo (sé que no somos los únicos) .
Entonces, ¿por qué nuestra sociedad invisibiliza el deseo de los viejos si el sexo no tiene fecha de vencimiento?
Aunque ya no apremia de modo compulsivo, mi anhelo sexual sigue activo. Actualmente –como en Perú allá lejos y hace tiempo– no siento pudor de juguetear con alguien si me gusta y me siento deseada.
La última historia de amor (no la última de sexo) duró casi un decenio.
¿Cuántos años más joven?
Veintiséis. Lo conocí en Cemento , bebimos cerveza y bailamos al ritmo de Memphis, La Blusera con un Adrián Otero brillante poseído de musical locura. Luego nos fuimos tomados de la mano como si estuviéramos paseando. La dulzura con la que me despertó al día siguiente me inspiró un “te amo” que se prolongó mutuamente en el tiempo. Era casi un marginal, nada sabía de mí, con nadie la pasé tan bien, a nadie lloré tanto cuando se fue.
Hace unos meses, después de doce años, volvió por otra oportunidad. Por un instante me sentí penetrada por el fuego de la antigua pasión. Aluciné conciertos de rock, viajes en moto, abrazos interminables. Pero fui descubriendo que ese cuerpo joven escondía un alma anquilosada . La frescura de la noche de Cemento estaba irremediablemente perdida. Era un ser vetusto, una cáscara vacía. Por segunda vez en mi vida pensé ¿esto es un hombre? Me despedí con elegancia y eché a andar con pasos lentos –serena e irreversible– decidida a esperar nuevos devenires multicolores.